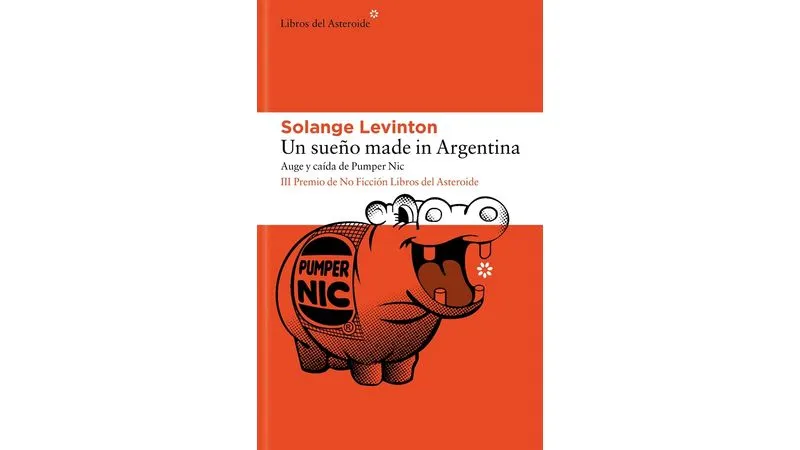En una entrevista reciente, Levinton compartió cómo la nostalgia personal la llevó a investigar la historia de Pumper Nic. «Empecé a medida que fui avanzando me di cuenta de que había una historia mucho más grande…la historia de un inmigrante judío que había llegado a la Argentina desde la Alemania nazi con una mano atrás y otra adelante», relata.
Pumper Nic no fue simplemente un lugar donde se vendían hamburguesas; representó una innovación cultural y económica. «Era el primer fast food de la Argentina, que en ese momento, además, fue tan novedoso», señala Levinton. Los nombres únicos de sus productos, como «La Freni», «La Mobur» y «Luna Llena», se convirtieron parte del lenguaje cotidiano de varias generaciones de argentinos, evocando nostalgias de tiempos pasados.
Un aspecto crucial de la narrativa de Levinton es cómo Pumper Nic y su historia reflejan la idiosincrasia argentina. «Pumper Nic atravesó el rodrigazo, la dictadura, la tablita, la hiperinflación… atravesó un montón de crisis económicas muy, muy, muy extremas para cualquier otro tipo de empresa que no tenga idiosincrasia argentina», explicó Levinton sobre cómo la empresa logró sobrevivir durante un cuarto de siglo en medio de contextos económicos desafiantes.
La autora también destacó el elemento humano detrás de la empresa, especialmente en cómo los empleados se sentían parte de un proyecto familiar. «Era el primer trabajo donde pibes de 20 años tenían un uniforme, que los identificaba», rememoró. Según Levinton, esta cercanía y familiaridad eran una parte esencial del ambiente de trabajo dentro de la empresa, un rasgo que contrastaba con la creciente impersonalidad de los gigantes corporativos mundiales que llegaron después.
Crónica de una caída anunciada
Sin embargo, la historia de Pumper Nic no podría contarse sin abordar los desafíos y la inevitabilidad de su declive. Levinton apunta a una combinación de factores internos de gestión errática y las presiones del mercado exterior como responsables de su caída. «Había algunos que vendían yogur, empanadas, otros que tenían un videoclub metido dentro del local», contó, describiendo el desorden y la falta de estándares unificados que surgieron al expandirse la franquicia.
Además, el propio contexto argentino jugó un papel crucial. “Yo creo que en algún momento se empezó, digamos, la organización de la empresa fue muy a la argentina”, criticó Levinton, aludiendo al estilo improvisado y a la adaptación constante que se volvió necesaria en un entorno económico volátil.
La venta de la empresa y su posterior quiebra son una parte enigmática y turbia del final de Pumper Nic. Sin poder confirmar rotundamente qué sucedió detrás de las puertas cerradas, Levinton sugiere que hubo elementos opacos y cuestionables en la venta de la cadena y su manejo financiero al final de su vida empresarial.
A través de «Un sueño made in Argentina», Levinton no solo trae a la vida los recuerdos de Pumper Nic, sino que también documenta una era de la vida argentina que refleja resiliencia, innovación y algunos de los muros infranqueables de su contexto. «Yo creo que tenemos las dos cosas… es como un deporte olímpico también, nosotros lo naturalizamos», reflexiona Levinton sobre esa capacidad argentina para flotar y hundirse ante la adversidad.
Al cerrar la conversación, Levinton refleja que el impacto de su libro puede haber revitalizado un sentido de pertenencia en aquellos que alguna vez consideraron a Pumper Nic como una parte de sus vidas. «Lo volvió a despertar el libro», concluye, sugiriendo que las historias de lugares como Pumper Nic aún tienen mucho que ofrecer a las nuevas generaciones.
La historia de Pumper Nic como narrada por Solange Levinton es un testamento a la conexión que poseen las experiencias compartidas y cómo estas pueden fomentar un sentido de identidad colectiva. Su obra es más que un homenaje a un negocio del pasado: es una reflexión sobre el espíritu y la esencia de una nación.